JORNADA FORMATIVA "POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA REAL" - AUTISMO Y GÉNERO




Una jornada formativa con personas autistas y profesionales dirigida a docentes de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos, Universidades, etc.
Según un estudio del Ministerio de Educación, el alumnado autista acaba abandonando la formación postobligatoria por las barreras que se encuentran ya que no tienen ni las adaptaciones ni los apoyos necesarios.
El objetivo de la formación es dar herramientas para diseñar entornos educativos (contenidos, metodología, espacios,…) que permitan el acceso y la permanencia de las personas autistas en la educación y garantizar la igualdad de oportunidades real.
PROGRAMA
Sábado 20 de mayo (Girona) Centre Cultural la Mercè. PRESENCIAL Y EN STREAMING
9:00 – 9:15 Registro de asistentes
9:15 – 9:30 Bienvenida
BLOQUE 1: AUTISMO Y DIVERSIDAD
09:30 Actualitzación del autismo y cómo detectar con perspectiva de género el autismo en niñas/chicas y niños/chicos.
Ponente: Elena Rivera (psicóloga del CSMIJ).
10:15 Testimonio en primera persona. ¿Cómo se puede diseñar una educación en la que las personas autistas nos sintamos incluidas?
Ponentes: Sara Codina (Mujer y Autista) y Marisa Martínez (La Michi Autista)
BLOQUE 2: DERECHOS DEL ALUMNADO AUTISTA Y DE SUS FAMILIAS. NORMATIVA Y LEYES. ¿CÓM LAS APLICAMOS?
11:00. Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Derechos del alumnado autista y de sus familias
Ponent: Noemí Santiveri, profesora de la UAB y portavoz Plataforma Escola Inclusiva.
11:45 Desayuno
BLOQUE 3: HERRAMIENTAS PARA HACER ADAPTACIONES CURRICULARES, INTEGRACIÓN SENSORIAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIA
12:00. Qué es la Terapia Ocupacional. ¿Cómo convertir espacios seguros y sensibles para el alumnado neurodivergente.
Ponente: Maga Paiva, terapeuta ocupacional de Neurokids.
12:30 ¿Cómo podemos hacer adaptaciones para el alumnado autista a Primaria y a Secundaria. Atención educativa al alumnado autista en la etapa obigatoria.
Ponentes: Laura de Batlle, maestra de TEACompanyem y Judit Rabat, maestra de Joan XXIII.
13:15 Las adaptaciones curriculares y sensoriales desde dentro del espectro.
Ponente: Carles Vallvé, profesor i creador del blog “Soc asperger”
14:00 – 15:30 Comida
BLOQUE 4: PREVENIR DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS
15:30 ¿Cómo podemos prevenir las violencias hacia el alumnado autista? Los abusos sexuales.
Ponentes: Anna Rigat, psicóloga y pedagoga y Cristina Vila, madre de una chica autista y creadora de Cambia el cuento.
BLOQUE 5: SALIDAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES
16:15 Las discapacidades no aparentes más allá de las adaptaciones: experiencias profesionales de apoyo a estudiantes con problemas de salud mental desde la ESO hasta la Universidad.
Ponente: Hugo Rovira de Saralegui, fundador y coordinador del Projecte La Foixarda (Fundació Drissa).
16:45 Espacio para escuchar experiencias de familias en la etapa educativa.
Ponentes: Lourdes Huesca y Anna García
17:00 Preguntas
CIERRE
18:00 REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LES ANEGUETES en el auditori del Centre Cultural La Mercè
Sábado 27 de mayo (EN LÍNEA)
BLOQUE 6: ¿LO HAREMOS POSIBLE?
9:30 Bienvenida
9:30 Entrevista: Experiencia de una estudiante autista en la universidad.
Ponentes: Clàudia Colom, estudiant de doctorat de Llengua i Literatures catalanes de la Universitat de Girona.
10:00 Cómo hacer adaptaciones en las aulas y no morir en el intento.
Ponente: Cristina Santiago @maestraenelespectro
10:30 Mujeres adultas autistas. Experiencia en primera persona en el mundo educativo.
Ponentw: Carmen Molina, Presidenta de CEPAMA
11:15 Descanso
11:30 Experiencias inclusivas. ¿Es posible una educación inclusiva?
Ponentes: Jordi Sunyol y dos escuelas.
12:15 La lucha desde dentro de las madres por sus hijos con discapacidad.
Ponentes: Patricia Gimenez y Guillermina M. Sanisidro de Sindicat Mares.
13:00 Turno abierto de preguntas y cierre
Formación permanente reconcocida por el Departament d’Educació.


JORNADA FORMATIVA "PER UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA REAL". AUTISME I GÈNERE
PROGRAMA
Una jornada formativa amb persones autistes, professionals i famílies adreçada a famílies i a docents de Primària, Secundària, Cicles Formatius, Universitats…
Segons un estudi del Ministeri d’Educació, l’alumnat autista acaba abandonant la formació postobligatòria per les barreres que es troben perquè no tenen ni les adaptacions ni els suports necessaris.
L‘objectiu de la formació és donar eines per dissenyar entorns educatius (continguts, metodologia, espais…) que permetin l’accés i la permanència de les persones autistes a l’educació i garantir la igualtat d’oportunitats.
Dissabte 20 de maig al Centre Cultural la Mercè de Girona (PRESENCIAL I EN LÍNIA)
9:00 – 9:15 Registre d’assistents
9:15 – 9:30 Benvinguda
BLOC 1: AUTISME I DIVERSITAT
09:30 Actualització de l’autisme i com aplicar la perspectiva de gènere per detectar l’autisme en noies i nois.
Ponent: Helena Rivera, Psicóloga Clínica i Terapeuta Familiar al CSMIJ.
10:15 Testimoni en primera persona. Com educar i adaptar l’educació per tal que les persones autistes ens sentim incloses?
Ponents: Sara Codina (Mujer y Autista) i Marisa Martínez (La Michi Autista)
BLOC 2: DRETS DE L’ALUMNAT AUTISTA I LES FAMÍLIES. NORMATIVA I LLEIS. COM LES APLIQUEM?
11:00. Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Drets de l’alumnat amb necessitats especials i les seves famílies.
Ponents: Noemí Santiveri, professora de la UAB i portaveu plataforma escola inclusiva i Mònica Arbelaez, assessora de l’àrea d’infància del Síndic de Greuges.
11:45 Esmorzar
BLOC 3: EINES PER FER ADAPTACIONS CURRICULARS, INTEGRACIÓ SENSORIAL I ACOMPANYAMENT EMOCIONAL A L’ALUMNAT I FAMÍLIES
12:00. La integració sensorial. Com convertir espais segurs i sensibles per a l’alumnat neurodivergent?
Ponent: Maga Paiva, Terapeuta Ocupacional
12:30 Com podem fer adaptacions a l’alumnat autista a Primària i a Secundària. Atenció educativa a l’alumnat autista en l’etapa obligatòria.
Ponents: Laura de Batlle, mestra a TEAcompanyem i Judit Rabat, Mestra de Joan XVIII i especialista en Condició Espectre Autista
13:15 Com fer adaptacions curriculars i sensorials a Secundària des de dins l’espectre?
Ponent: Carles professor “Soc asperger”
14:00 – 15:30 Dinar
BLOC 4: PREVENIR DISCRIMINACIONS I VIOLÈNCIES
15:30 Com podem prevenir l’exercici de violències cap a l’alumnat autista? Abusos sexuals.
Ponents: Anna Rigat, psicòloga i CRISTINA VILA, sociòloga i creadora de “Canvia el conte”
BLOC 5: SORTIDES EDUCATIVES
16:15 Les discapacitats no aparents més enllà de les adaptacions: experiències professionals de suport a estudiants amb problemes de salut mental des de la ESO fins la Universitat.
Ponents: Hugo Rovira de Saralegui, fundador i coordinador del Projecte La Foixarda (Fundació Drissa).
16:45 Espai per escoltar experiències de mares i fills i filles en l’etapa educativa.
Ponents: Lourdes Huesca i Anna García
18:00 REPRESENTACIÓ TEATRAL DE LES ANEGUETES a l’auditori del Centre Cultural La Mercè
Dissabte 27 de maig en línia
BLOC 6: HO FAREM POSSIBLE? EN LÍNIA EL DIA 27
09:30 Benvinguda
09:35 Entrevista: L’experiència d’una estudiant autista a la universitat.
Ponent: Clàudia Colom, estudiant de doctorat de Llengua i Literatures catalanes de la Universitat de Girona.
10:00 Com fer adaptacions i no morir en l’intent.
Ponent: Cristina Santiago, @maestraenelespectro
10:30 Dones adultes autistes. Experiència en primera persona en el món educatiu.
Ponent: Carmen Molina, Presidenta de CEPAMA
11:00 Descans
11:15 És possible una Educació Inclusiva? Experiències inclusives.
Ponents: Jordi Sunyol, director de l’Escola d’Educació Especial Joan XXIII i escoles que desenvolupen un projecte inclusiu.
12:00 La lluita des de dins de les mares pels seus fills i fills amb discapacitat.
Ponents: Patricia Gimenez i Guillermina M. Sanisidro de Sindicat Mares.
12:45 Precs i preguntes i tancament
Formació permanent reconeguda pel Departament d’Educació.




II JORNADAS AUTISMO INVISIBLE EN PRIMERA PERSONA


Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, presentamos la segunda edición de las jornadas en las que se hablará, en primera persona y desde la mirada del profesional especializado en TEA, del autismo que hasta ahora ha pasado más desapercibido, dejando fuera de diagnóstico principalmente a las mujeres.
PROGRAMA PRESENCIAL Y EN LÍNEA
VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
15:00 – Registro de asistentes y acceso al auditorio (30’).
15:30 – Bienvenida y presentación de las jornadas (10’).
Cristina Vila (@cambiaelcuento) y Sara Codina (@mujeryautista)
15:40 – Qué es y qué no es el autismo (20’).
Intro: a confirmar.
Ponente: Alejandra Aceves (@histcotidianas).
16:00 – Empleo: súper intereses y éxito laboral (45’).
Intro: David Fuente (@soyaspieyque).
Ponentes: Marisa Martínez (@lamichiautista), Elia Cazcarra (@mimeandcalm) y 3a persona a confirmar.
16:45 – Maternidad (30’).
Intro: Cristina Vila (@cambiaelcuento).
Ponentes: Gema Burguillos (CEPAMA) y Sara Codina (@mujeryautista).
17:15 – Pausa (15’)
17:30 – Temas tabú: adicciones y suicidio (45’).
Intro: Beatriz de Caralt (@beaenelespectro).
Ponentes: Anna Ricart (@gautista), Virginia Cierco (@orgullautista) y Marta Robles (neuropsicóloga)..
18:15 – Sentido de pertenencia (30’)
Intro: Sara Codina (@mujeryautista)
Ponentes: Cristina Vila (@cambiaelcuento) y Irene Farrero (@ireneaspie).
18:45 – Neurodivina y punto – El proceso de creación (30’).
Intro: Marta Robles (neuropsicóloga) y Virginia Cierco (@orgullautista).
Ponentes: Irene García (Lunwerg Editores) y Sara Codina (@mujeryautista)
SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023
09:15 – Acceso asistentes al auditorio (15’).
09:30 – Adaptaciones en las aulas (45’).
Bienvenida e intro: Cristina Vila y Sara Codina.
Ponentes: Maga Paiva (Terapeuta Ocupacional), Mireia Huerta (docente – SIEI) y David Fuente (@soyaspieyque)..
10:15 – Acoso escolar (30’).
Intro: chicas del proyecto Cambia el Cuento.
Ponente: Cristina Santiago (@maestraenelespectro).
10:45 – Adolescencia y transición a la vida adulta (45’).
Intro: chicas del proyecto Cambia el Cuento.
Ponentes: Níobe y Anna (madre e hija); Pia y Bea (madre e hija); Àlex Pérez y Judith López (psicólogos).
11:30 – Desayuno y firmas de libros (45’) (ponentes con libro propio).
12:15 – Representación Cambia el Cuento (30’).
Intro: Cristina Vila (@cambiaelcuento).
Ponentes: chicas del proyecto Cambia el Cuento y Neurodivinas.
12:45 – Autorrepresentación e (in)visibilidad (30’).
Ponentes: Carmen Molina (CEPAMA) y Alejandra Aceves (@histcotidianas)
13:15 – Síndromes de Sensibilización Central y Autismo (45’).
Intro: Carmen Molina (CEPAMA)
Ponente: Alicia Campos (Asperger Newlife).
14:00 – Cierre jornada
Cristina Vila y Sara Codina
Formación permanente reconocida por el Departament d’Ensenyament (en trámite).
Agradecimientos a Cuatrecasas por la cesión de los espacios.
MODALIDADES
PRESENCIAL – 45 Eur
- Seguimiento de todas las ponencias en el auditorio.
- Acceso a las grabaciones durante 6 meses.
- Obsequios “welcome pack”.
- Desayuno
*El personal docente que solicite reconocimiento deberá elegir esta opción.
MODALIDADES
EN LÍNEA – 25 Eur
- Seguimiento de todas las ponencias en directo.
- Acceso a las grabaciones durante 6 meses.


Utilizar la discapacidad para insultar

UTILIZAR LA DISCAPACIDAD PARA INSULTAR
El 3 de diciembre fue el Dia Internacional de la Personas con Discapacidad.
Cuando hacemos talleres, solemos empezar analizando los insultos. No sabéis cómo duele escuchar que se utiliza la discapacidad para insultar. En este análisis observamos cómo los niños, chicos y hombres reciben más insultos relacionados con la discapacidad que las chicas. Ésto no significa que las mujeres no recibamos este tipo de insultos, ya que también podemos mencionar muchas palabras que utilizan la salud mental para insultarnos como “loca”, “enferma mental”, “histérica”. Sin embargo, tal como explica la profesora Rosa Sanchís, detrás de un insulto hay una cualidad que supuestamente tendrías que desarrollar por cumplir con el modelo de feminidad o de masculinidad. Pues bien, como los hombres son más valorados por sus capacidades intelectuales, existen muchos más insultos capacitistas, que ponen en duda sus capacidad intelectuales.
LA MIRADA CAPACITISTA
La mirada capacitista, igual que la machista, deshumaniza y, en consecuencia, posibilita que se ejerzan discriminaciones y violencias hacia las personas que no cumplen con las mentes y los cuerpos considerados válidos.
Las familias de personas con discapacidad sabemos cómo actúa esta mirada capacitista, que deja a los márgenes del sistema educativo, laboral y social a las personas con discapacidadad. Las familias sabemos qué impotencia genera que una profesora te diga:
“si adapto los contenidos a tu hija por su autismo, será injusto para el resto de alumnado (que no tiene discapacidad)”.
Sí, lo habéis escuchado bien ¡Qué injusta es la mirada capacitsta!
Porque la sociedad capacitista sitúa a quienes no tienen una discapacidad en una posición de poder y privilegio sobre las que sí tienen este diagnóstico. Porque la mirada capacitista ha fabricado unas capacidades como deseables y otras como indeseables.
Es nuestra responsabilidad deconstruirnos para que todas las capacidades tenga un sitio en nuestra sociedad.

Éstos son algunos de los INSULTOS más habituales que recogemos a diario en nuestros talleres.
Palabras que refuerzan la idea que una PERSONA CON DISCAPACIDAD es inferior a una persona que no tiene ningún diagnóstico de discapacidad.
El LENGUAJE que se utiliza descalifica a todas las personas que no tengan cuerpos y formas de entender el mundo estandarizadas.

EL CAPACITISMO
Establece que existe una única forma de entender el cuerpo humano y de cómo éste se debe relacionar con su entorno.
Establece que hay unos CUERPOS DESEABLES y otros que NO LO SON.
Impone que unas capacidades son MÁS VÁLIDAS que otras y que las personas que las poseen son mejores que el resto.
El ETIQUETAJE NEGATIVO bajo la mirada capacitista hará que las personas con discapacidad se vean descalificadas, desvaloradas, infantilizadas y discriminadas.
Porque la LA MIRADA CAPACITISTA las DESHUMANIZA.
DEJAR DE UTILIZAR ESTAS PALABRAS O EXPRESIONES que son discriminatorias para las personas con discapacidad, es una forma de empezar corregir nuestra mirada capacitista.


Los agresores no son enfermos mentales
Es muy habitual la creencia de que
“los hombres que cometen asesinatos machistas o violaciones son enfermos mentales”.
Sin embargo, una enfermedad mental no es un factor desencadenante de violencias machistas como sí lo es una educación machista.
Los datos aportados desde las Ciencias Sociales nos siguen corroborando que esta creencia es totalmente errónea:
Solamente el 5% de los maltratadores machistas padecen alguna enfermedad mental, y en el caso de los agresores sexuales, el porcentaje es del 1%. En el caso de los homicidas, solamente llega al 5 por mil. De hecho, el mayor riesgo de violencia se produce en la población que no tiene una enfermedad mental, tal y como concluía un estudio Dr. E. Elbogen de U. Carolina del norte en 2009.
Un estudio de Harvard Review of Psychiatry concluyó que solamente 3% y un 5% por ciento de los actos violentos son atribuibles a enfermedades mentales.


La abogada penalista especializada en violencias machistas, Carla Vall, explica
“Esta creencia actúa como un tranquilizante social acientífico que se usa para estigmatizar a las personas que tienen patologías psiquiátricas que jamás van a cometer ningún delito”.
Pero, ¿por qué tendemos a pensar que quién comete una atrocidad machista es porque tiene alguna enfermedad mental?
Por varias razones. En primer lugar, como comenta la abogada penalista, necesitamos vivir en un entorno que sea previsible. En este sentido, todo lo que no lo es, nos genera inseguridad y, automáticamente pensamos:
“¿Cómo ha podido ocurrir semejante atrocidad? ¿Debía estar loco para cometer algo así!”.
Por su parte, la periodista y escritora Nuria Varela explica que:
Lla percepción de ver al hombre que ejerce violencia de género como un enfermo mental o un monstruo, nos evidencia cómo es de difícil concebir que la persona que ejerce violencia pueda estar perfectamente integrada en la sociedad. El hecho de considerar a la persona que maltrata como enferma, inculta y solo presente en algunos casos aislados hace que se derive el problema al ámbito privado o intrafamiliar, a su invisibilización, a su ocultación, y que no se trate como algo que nace de las relaciones desiguales de género”.
No obstante, quienes ejercen la violencia machista son personas que han interiorizado ideas machistas, porque las consideran objetos de su propiedad o se ven con el derecho a ejercer su poder contra ellas por el hecho de ser mujeres.
Migue Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y Médico Forense, especializado en violencia de género y Bioética, lo expresa de esta forma:
“el agresor no es ningún enfermo sino una persona que va construyendo la violencia y que no surge de manera espontánea, sino que está basado en las referencias culturales que utiliza para obtener una posición de dominio”.
Detrás de un asesinato o agresión sexual, como los perpetrados contra Sonia Carabantes, Diana Quer o las jóvenes de Alcásser o contra cualquier mujer que ha sido asesinada por su pareja o expareja, no hay un problema de salud mental. Cuando cualificamos a estos individuos que cometen una violación o un asesinato machista como “locos”, lo que estamos haciendo es estigmatizar y dañar a las personas que tienen alguna enfermedad mental. Pero, insistimos, es muy poco probable que cometan un tipo de violencia así.
Porque si trasladamos un problema tan arraigado en nuestra sociedad a causas individuales de un individuo “que está loco”, a que “debe tener una enfermedad mental”, nos libramos de conocer lo que realmente está pasando. Lo que hacemos es trasladar la responsabilidad de esta atrocidad al individuo y, de esta forma, no nos enfrentamos a la realidad, porque es demasiado dura para aceptarla, ya que nos hace conscientes de lo que realmente ocurre: este individuo puede ser una persona de nuestro entorno más cercano como un amigo, un vecino, un hermano…. Pero es más fácil y cómodo situar la culpa en un individuo concreto que hacernos cuestionamientos incómodos que tienen su origen en la sociedad. Porque es más fácil decir que estos individuos son “monstruos” y tranquilizarnos, que aceptar que son personas bien reales, cercanas, de carne y hueso.


Psicólogo Jorge Freudenthal:
“No están enfermos, no es esquizofréncio, no tiene trastono bipolar ni una enfermedad mental. El machismo es una ideología, y una forma de pensar, que lleva a comportarte de una forma determinada. Si lo entendemos como enfermedad nos vamos a centrar más en el individuo, y no en los cambios que hay que hacer a nivel social para que este individuo y los de su alrededor vayan cambiando su forma de relacionarse”.
La periodista Ana Bernal Triviño dice:
“explicar los asesinatos machistas o violaciones como una enfermedad nos aleja de su principal causa: el machismo. Y el machismo es una clara vulneración de derechos humanos que se produce y se reproduce desde la cultura y la educación”. Por este motivo es mucho más difícil resolver.
Según la escritora y periodista Nuria Varela,
“los maltratadores son hombres normales que han interiorizado a la perfección el modelo masculino tradicional, que concibe a sus parejas como objetos. Vemos en demasiadas ocasiones como el imaginario predominante es que la persona violenta acostumbra a tener problemas psicológicos o mentales, procedentes de familias desestructuradas, con alcoholismo, drogadicción, etc. Este imaginario erróneo es una forma de aislar el problema, de evitar la responsabilidad social y de considerar la violencia de género como casos puntuales productos de ambientes marginales, y no un hombre fruto de la cultura patriarcal y presente en todos los estratos de la sociedad”.
En conclusión, la enfermedad mental no incrementa sino que reduce la violencia. Si una persona va a ser asesinada, es mucho más probable que su asesino no sea un enfermo mental y, en el caso de que esté frente a un enfermo mental, la probabilidad de que sufra un daño es mínima.
Reinterpretar los cuentos

CAPERUCITA ROJA, UNA HISTORIA MUY INTERPRETADA
Caperucita Roja es un cuento que se encuentra en prácticamente todas las bibliotecas del mundo. Se trata de una historia que ha trascendido fronteras y ha llegado a muchos hogares en distintas versiones: en la original o en otras de adaptadas, como la que hicieron los hermanos Grimm o, mucho más tarde, Walt Disney.
Pero ¿Qué esconden sus raíces? Un problema mundial que se sigue reproduciendo: la violencia sexual contra las mujeres.
1697 – CHARLES PERRAULT. LA PRIMERA VERSIÓN
La versión más conocida de la historia de Caperucita Roja fue popularizada por el escritor francés Charles Perrault, en el año 1697, en una colección de cuentos del pasado. Perrault recogió en papel un relato de tradición oral que mostraba los peligros que pueden encontrar las niñas y las chicas en los caminos desconocidos.
“Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque no todos estos animales son iguales: los hay con un carácter excelente y con un humor afable, dulce y complaciente, que, sin ruido, sin hiel, sin irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a sus casas y hasta la habitación. ¿Quién ignora que los lobos tan melosos son los más peligrosos?”
Moraleja de Charles Perrault sobre la historia de Caperucita Roja

1812 – LOS HERMANOS GRIMM. ENDULZANDO EL FINAL DEL CUENTO
Más tarde, los hermanos Grimm hicieron una recopilación de cuentos de tradición oral, entre ellos el que tiene como protagonista a Caperucita Roja, y los adaptaron a otra realidad social y política de su época, introduciendo nuevos personajes y finales más aptos para las criaturas. Su versión elimina las connotaciones sexuales y dramáticas e incorpora un final “feliz” a través de la figura de un cazador (en otras ocasiones se habla de un leñador) que, en el último momento, mata al lobo y salva a Caperucita y a su abuela.
300 AÑOS DESPUÉS LA HISTORIA SIGUE PRESENTE
Desde su primera publicación, Caperucita Roja ha sido una de las historias más reinterpretadas y analizadas. Diferentes disciplinas de las ciencias sociales han estudiado sus mensajes. La escritora y narradora oral Eva Martínez, en Bajo la piel del lobo. Acompañar las emociones con los cuentos tradicionales, habla del poder de los cuentos para ayudar a las criaturas a gestionar las emociones más profundas:
“Los cuentos nos recuerdan a la gente mayor por dónde hemos andado, cuáles so los mensajes que nos han aterrado y ente cuáles debemos volver a transitar. También son beneficiosos para las personas adulas: ayudan a curar viejas heridas y dan a nuestra niña o niño interior algunas escenas que pueden reparar antiguas penas con nuevos e inesperados desenlaces”.
“No les podemos quitar el lobo, ni la bruja, ni otros monstruos, ya que dejaríamos a las criaturas solas con sus temores más oscuros dentro”.

Existen más interpretaciones de los cuentos tradicionales:
- Desde la psicoanálisis se ha atribuido el color rojo de la capucha a la sexualidad de la niña;
- Desde la sociología se ha extraído el mensaje muy vinculado con las relaciones de opresión del hombre hacia la mujer y del peligro que supone para las mujeres hablar con desconocidos.
Ha habido muchas relecturas del cuento, obras de teatro, libros o cuentos infantiles.
Gabriela Mistral, Gianni Rodari, James Finn Garner o Angela Carter son algunos de los autores y autoras que han reinterpretado los cuentos clásicos desde una perspectiva igualitaria, puesto que las protagonistas muestran un rechazo hacia la aceptación del rol victimista y pasivo de las mujeres en los cuentos populares y toman las riendas de su vida.
En resumen, esta no es la única versión del cuento: ha habido y habrá más que reescribirán y adaptarán la versión de Charles Perrault, ya que la historia ofrece la posibilidad de múltiples interpretaciones y se convierte en un recurso muy jugoso para trabajar distintos contenidos.
Sea cual sea la conclusión a que hayan llegado las diferentes disciplinas, es innegable que la historia de Caperucita Roja es ampliamente conocida por las criaturas de medio mundo aunque SE ESCRIBIÓ HACE MÁS DE 300 AÑOS.

Debemos ser plenamente conscientes que hablamos de cuentos escritos en una época diferente a la actual y que merecen nuestra admiración por el legado que han dejado en términos literarios. Las historias de Perrault abrieron un mundo de posibilidades para que otros escritores y escritoras acompañasen a las criaturas a potenciar su creatividad, alimentando su imaginación y estimulando su fantasía.
Los cuentos de hadas eran y siguen siendo una herramienta educativa y de socialización fundamental, que pueden reforzar modelos positivos y potenciar la creatividad. Pero, por otro lado, pueden legitimar FUNCIONES, ROLES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS, como Caperucita Roja. Es por este motivo que creemos necesario situar en el centro del
debate un problema de fondo:
¿Cómo se pueden erradicar los estereotipos machistas desde la primera infancia para que no se naturalicen acríticamente mensajes sexistas?
¿Cómo podemos potenciar una actitud crítica que nos ayude a contextualizar, visibilizar y hablar de situaciones discriminatorias presentes en la literatura infantil?
El proyecto Cambia el cuento no pretende censurar los cuentos tradicionales sino que quiere ocuparse de un tema muy importante:
situar la historia de un cuento conocido para tratar un fenómeno que, por desgracia, sigue sucediendo en la vida real, como es la violencia contra las mujeres.

El Principio de Pitufina
En muchas series infantiles se inculcan valores sexistas. donde ELLOS son la norma y ELLAS la excepción o el complemento de ellos.
Sin embargo, existen diferentes fórmulas para identificar este sexismo normalizado.
Una primera fórmula es preguntarnos si la serie en cuestión transmite mensajes distintos y desiguales para niñas y para niños:
¿Quién es protagonista?
¿Quién está en un lugar secundario y complementario?
¿Ellas tienen como función ser el interés sexual o amoroso de los protagonistas masculinos?
¿A ella se la valora en función de su atractivo sexual?

Hemos crecido viendo series con mensajes sexistas.
Muchas familias pueden pensar: ¿Cómo va a generar desigualdad una historia infantil? Pues sí, las películas infantiles, los juguetes o los cuentos, transmiten estereotipos de género y contribuyen a reforzar desigualdades.
Si queremos frenar la cadena de transmisión de desigualdades de género y conseguir a que la infancia crezca con referentes diversos haciendo todo tipo de actividades, sin ninguna limitación por razones de género, es importante saber identificar el sexismo. Y lo podemos hacer a través de una actividad divertida como es el “Principio de Pitufina”.
El concepto procede de un ensayo escrito por Katha Pollitt para el New York Times Magazine en el año 1991 y posteriormente fue abordado por la comunicadora Anita Sarkeesian.
¿Cómo funciona?
Se trata de ver si en una serie o cuento los personajes masculinos son valorados por sus acciones o profesión y si solamente aparece un personaje femenino que es el objeto de deseo o el complemento de los protagonistas masculinos.
Existen muchas series que cumplen con el Principio de Pitfufina como “La patrulla canina”, “Doraemon”, “Pulseres vermelles”, o “Los Avengers”.
Aunque cada vez más encontramos series que rompen con este Principio como “Supe monsters”, “LEGO Elves: Secretos de Elvendale”, “Anfibilandia” o “Carmen Sandiego”.




Pinchazos en discotecas y construcción del terror sexual
Salir sola es peligroso, viajar sola es peligroso, cuidado con los pinchazos en discotecas…
Son mensajes que ya conocemos.
Es el discurso amenazante y de peligro hacia las mujeres que hace años y años que se reproduce y se perpetúa, como un aviso constante que se aprende desde la primera infancia: las niñas hemos recibido mensajes de cómo ocupar el espacio y de cuáles son los límites que debemos adoptar para no ponernos en peligro.
UN APRENDIZAJE DIARIO DE NORMAS
Es un aprendizaje diario de normas que establecen qué actitudes, en qué horarios o en qué zonas debemos movernos. Se trata de mensajes que parecen ir en la línea de que nos protejamos pero realmente su interiorización y normalización limitan nuestra independencia y libertad de movimiento.
Nerea Barjola Ramos, politóloga, activista feminista, investigadora y escritora explica muy bien cómo se construye el mensaje del “terror sexual” en tanto que mecanismo de adoctrinamiento de las mujeres, porque consigue condicionar nuestro día a día, asustarnos y generar pánico. El objetivo es, una vez más, conseguir el control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas a través de limitar nuestros movimientos cotidianos, construyendo el mensaje de que somos vulnerables a sufrir violencia sexual.

UNA EXPRESIÓN MÁS DE LAS MÚLTIPLES DESIGUALDADES DE GÉNERO
La percepción de inseguridad de las mujeres es una expresión más de las múltiples desigualdades de género que pretende situar a las mujeres en una situación de vulnerabilidad.
No es un miedo infundado, ya que las agresiones y los abusos sexuales siguen ocurriendo. Este entrenamiento en la precaución es un mecanismo de control, un corsé que limita nuestra libre movilidad.
De aquí que se estén haciendo muchos esfuerzos para construir entornos, también de ocio nocturno, seguros y libres de violencia. Porque el objetivo es conseguir el derecho de las mujeres a vivir y disfrutar también de este espacio sin este temor.
Caperucita fue uno de los primeros personajes que advirtió a las niñas que salir sola era peligroso, y más si ibas con una pieza de ropa que simbolizaba el paso a la madurez, a ser mujer.
En esta historia, la protagonista se desvía de lo marcado, quiere descubrir otros caminos. Aunque es su pequeño momento de autonomía en el mundo exterior, en la historia esta exploración es presentada como un riesgo evitable: “no debería entretenerse, no debería vestir de forma llamativa, no debería hablar con extraños, no debería ser ingenua”.
El trágico final de la historia es el castigo social, el castigo a su ingenuidad y al no sometimiento de las normas sociales. Es también la respuesta social a las agresiones que sufren muchas mujeres, basadas en justificar al agresor y en responsabilizar a la mujer de su conducta: por su ropa, por salir de noche, por ir por caminos desconocidos y poco iluminados, por hablar con desconocidos, por haber compartido unas fotografías de carácter sexual, etc. En definitiva, por ser mujer.

Igual que le ocurre a Caperucita Roja, fuera de la protección que ejerce la casa sobre las mujeres, existe un peligro amenazante y todavía hoy resuenan en las mentes de las chicas las palabras de la madre de Caperucita: “¡No vayas por determinados caminos! No son seguros.”
Palabras que también podríamos repetir cuando vemos ésta fotografía de Cindy Sherman: una mujer con una maleta en una curva de una carretera esperando con ilusión que algún coche la recoja para llevarla a la ciudad. No hace falta haber visto muchas películas para intuir el final: en un intento de buscar la libertad, de cumplir sus deseos, algo pasará y no conseguirá llegar a la ciudad.
El mensaje se ha transmitido en muchas historias de personajes femeninos: viajar sola es peligroso y, si se lo hacemos, debemos tener muy claro el camino y no hacer paradas. Porque, como dijo Virginia Woolf, en el caso de las mujeres, “el mundo no solamente ha mostrado indiferencia, sino también hostilidad”.
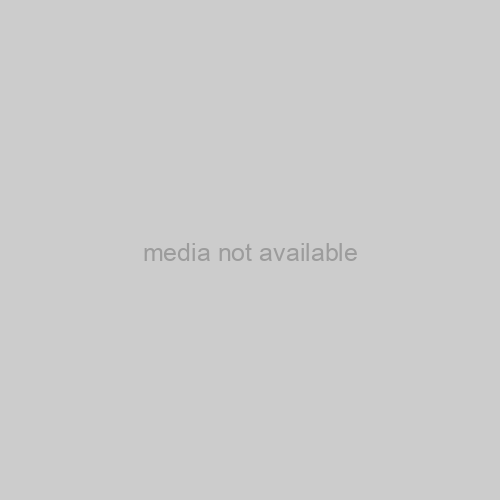




Rifar a una mujer que ejerce la prostitución es violencia sexual
No es la primera vez que llegan pantallazos de chats donde podemos ver la complicidad masculina en plena acción. En este caso, un grupo de militares se rifan a una mujer como si de una cosa se tratase, como si fuera un objeto a su disposición y disfrute sexual.
Decidme si entre ellos (hombres cis, héteros…) se tratan así, ¿verdad que no? Sin embargo, la “cultura de la violación” –la que normaliza que los cuerpos de las mujeres cis y trans están disponibles para los hombres- se propaga por muchos canales. Buscad las visualizaciones que tienen los vídeos de Youtube dirigidos a chicos muy jóvenes, donde también aparecen mujeres prostitutas a disposición del cantante. ¿Sabéis cuáles son las respuestas de algunos chicos jóvenes en cada uno de los talleres que hacemos?
Ellas están allí porque quieren. Nadie las obliga y les pagan por ello.
Y ya, aquí acabaría su argumento porque adentrarse en la reflexión de por qué ellos las tratan así es demasiado doloroso o les da pereza cuestionar sus privilegios y actos.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN LA PRODUCCIÓN Y LA REPRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL?
¿Por qué les cuesta tanto poner el foco en los hombres que se relacionan con ellas a través del abuso de poder?
¿Tanto cuesta reflexionar alrededor del papel de los hombres en la producción y reproducción de la violencia sexual?
Porque para el ejercicio de esta violencia solamente hacen falta dos condiciones:
-
Tener interiorizadas ideas de poder de un grupo (hombres) sobre otro (mujeres)
-
Y deshumanizar, cosificar, denigrar… a este grupo.
Muchos dispositivos son fábricas de machismo donde se fomentan estas dos condiciones para el ejercicio de la violencia machista. Y todo esto es muy grave porque desde una edad muy temprana muchos chicos cis, héteros, de clase media/alta… ya ven como normal que las mujeres prostitutas puedan ser tratadas con humillación porque son cosas y no seres con plenos derechos. Esto forma parte del mismo negocio patriarcal que se cuela a través de videoclips musicales y películas y les hace dar argumentos donde ellas siempre son las culpables de ser tratadas de esta forma.
LA NORMALIZACIÓN DE LA COSIFICACIÓN DE LAS MUJERES
Son claros ejemplos de cómo se cosifica a las mujeres diariamente.
Cosificar significa utilizar a la persona con finalidades que no la dignifican ni como persona ni como ser humano.
Y esta práctica tan normalizada conlleva percibir a las mujeres como un objeto para el consumo del hombre cis, hétero, de clase media/alta, sin discapacidad, etc.
A muchos de ellos poco les ha importado cómo se puede sentir ella. Se supone que, como es una prostituta, puede ser tratada como una cosa, puede ser insultada, denigrada y humillada, porque ellos creen tener el poder y el control sobre su cuerpo y su sexualidad.
Sin embargo, si el chat ha llegado en conocimiento de la gente es porque algunos hombres de este grupo no se han visto legitimados para utilizar el poder que el patriarcado les ha otorgado y han roto el pacto de complicidad con el resto del grupo, denunciándolo. Porque también existen los hombres que escuchan a las mujeres y ponen en práctica la empatía para entender que las mujeres no somos cuerpos a disposición de los hombres.
La Ratita Presumida que se escogió a si misma
Celebraron una boda por todo lo alto. Cuando llegaron a casa, el gato se abalanzó sobre la Ratita y se la comió.
-¿Quién tiene la culpa de este final?
-Ella.
-Ella, por presumida.
-Ella por haberse fijado en el exterior y no en el interior.
“Cambia el cuento” nació en el cuento que os presentamos hoy.
Soy Cristina Vila, creadora de este Cambia el cuento y estoy muy emocionada de explicarte que la semilla de este proyecto que sembré hace más de 4 años, ve hoy la luz a través de este cuento: La Ratita Presumida.
Ratita Presumida siempre quedó allí, en mi mente, aunque sabía que algún día llegaría la oportunidad de crearlo. Y se ha dado en un entorno precioso: Segovia.
Los argumentos que escuchaba de criaturas y gente adultas, responsabilizando a la Ratita de su propia muerte, me impactaron tanto que pensé: esto lo tengo que explicar al mundo.
¿De qué manera caló que la responsable de su propio final era ella?
Eso se debía explicar, sin culpar, sin juzgar las respuestas de las criaturas porque eran totalmente espontáneas e inconscientes. Debíamos explicarlo para sacar un aprendizaje y desgranar cómo había llegado aquel mensaje a tantos niños y niñas, a tantas mujeres, de distintas generaciones y culturas.
Auella culpabilización tan directa hacia Ratita me hizo saltar las alarmas. Pero no nos debe extrañar que suceda porque
la cultura patriarcal lo impregna todo, también los cuentos, nuestra subjetividad, nuestro imaginario desde la infancia y acaba transformando la desigualdad y la violencia machista en algo natural.
Sin embargo, la violencia machista no es natural en los animales (humanos o no humanos), como sí lo es la agresividad (entendida como un impulso para la supervivencia) que puede tener el gato, para devorar a sus presas. La violencia machista se aprende culturalmente, a través de la educación desigual que recibimos niñas y niños.
¿CON QUÉ NARRATIVAS HEMOS CRECIDO?
En general, conocemos muchas de las historias que hay detrás de muchos cuentos. Este conocimiento nos permiten conectar con un tema, un problema, una situación… y sacar un aprendizaje.
A través de los cuentos podemos hacer un trabajo maravilloso como es el de reflexionar en:
¿Cómo lo podíamos haber resuelto para no acabar de aquella forma, con violencia?
Y es que tendemos a querer parecernos a aquello que vemos en las historias. A través de los cuentos podemos hacer un repaso de cuáles han moldeado nuestra subjetividad y nuestro imaginario desde la infancia.
¿Cómo han condicionado nuestra vida?
¿Qué referentes hemos tenido las mujeres?
¿Cómo nos han influenciado?
En prácticamente todos ellos las mujeres dedican tiempo a buscar pareja, parece que solamente piensan en enamorarse, a colocar al otro en el centro de sus vidas, a aspirar a ser unas mujeres ejemplares, física y moralmente. Y estos mensajes no han sido inocuos porque todas estas historias han condicionado nuestra visión del mundo, nuestras relaciones y nuestra propia construcción como seres humanos.
La escritoria Ana Cristina Herreros explica que el gran problema de la tradición oral es que la mayoría de las historias han sido recogidas por hombres relacionados con la Iglesia, por lo que transmitieron las versiones que les parecieron afines a sus intereses. Es decir, usar los cuentos en la formación de mujeres sometidas al hombre, como auténticos ángeles del hogar. Los valores que, desde la mirada patriarcal, ellos consideraban los adecuados.
Entonces, ¿qué mejor manera que revertir estas situaciones, utilizando los mismos cuentos para identificar el sexismo, los estereotipos y las relaciones de poder que subyacen en estos cuentos? ¿Qué manera más agradable de cambiar el cuento a través del propio cuento?
¿POR QUÉ HEMOS ESCOGIDO A RATITA PRESUMIDA EN ESTA OCASIÓN?
1. PARA MOSTRAR QUE LA VIOLENCIA MACHISTA SÍ TIENE GÉNERO
El cuento está basado en una protagonista femenina que prácticamente no habla y es la única mujer del cuento. Ratita es devorada por su pareja, el gato y, por lo tanto, muestra las violencias machistas que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, en todas las culturas, edades, clases sociales y en todos los entornos, también el rural.
Hablamos de una violencia basada en siglos y siglos de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.
Hablamos de una violencia que es estructural, eso significa que es la propia sociedad la que la produce y la reproduce hasta normalizarla a través de la educación, de la familia, de los medios de comunicación, de la escuela…
Hablamos de una violencia que no empieza de un día a otro. Para que el gato acabara con su vida, se tuvieron que dar un conjunto de prácticas desiguales, normalizadas, basadas en una posición de poder del gato sobre ella. Por este motivo es tan importante ver las raíces de esta violencia, para poderla prevenir.
2. PARA DESMONTAR LA IDEA DE “TU CASTIGO ES POR TU MALA ELECCIÓN” Y HABLAR DE LA SORORIDAD.
Éste es el mensaje que transmite este cuento:
escoge bien, no seas una mujer demasiado exigente y superficial a la hora de buscar marido porque, si te equivocas, recibirás el castigo correspondiente: serás devorada por tu pareja, en este caso, por el gato.
Un mensaje que hemos recibido mujeres de todas las generaciones y culturas. En algunos sitios se nos come una serpiente, un león o un gato pero la moraleja es la misma:
a las mujeres se nos comen por elegir mal, no porque haya gatos educados en pensar que tienen derecho a imponser sobre nosotras el poder, psicológica, sexual y físicamente.
¿Qué lección subyace de este relato?
La lección que pretende que llegue a las mujeres es, como explica Ana Cristina Herreros:
Hay que hacer caso a las señales porque, si no lo cumples como la ratita, puedes acabar devorada por un ser animalesco.
Sin embargo, en lo que llevamos de año, 40 ratitas humanas han sido devoradas (asesinadas) por sus parejas o exparejas. Desde 2013, más de 1.100 mujeres han sido asesinadas
El mensaje dirigido a las abuelas, a las madres y a las nietas.
¡Qué es tan importante romper el silencio y compartir la propia experiencia con otras mujeres! Pero todo empieza a cambiar cuando dos mujeres hablan, cómo pasó con esta abuela y su nieta.
Por este motivo, en el video mostramos la SORORIDAD (la hermandad entre mujeres) a través del diálogo que se construye entre una abuela y una nieta. Hablemos, hablemos y hablemos entre nosotras, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras tías, con nuestras amigas para tomar conciencia de nuestras vivencias como mujeres y poder cambiar el relato cultural.


4. PARA VISIBILIZAR LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL MEDIO RURAL Y SITUAR EN EL CENTRO EL APOYO DEL ENTORNO
En esta pieza queríamos tratar otro tema muy importante: la violencia machista que se produce en el medio rural. La violencia que sufren las mujeres en estos entornos se caracteriza por su larga duración, invisibilidad, la falta de anonimato y la dificultad de acceso a los recursos de protección, la mayor dependencia económica. A la hora de que una mujer pueda tomar la decisión de salir de una situación de violencia, le supone un gran esfuerzo. De aquí la importancia del entorno en respaldar su situación, a no juzgarla por decidir sobre su propia vida y poder salir del espiral de violencia.


3. PARA CONOCER LOS MANDATOS DE GÉNERO DIRIGIDOS A LAS MUJERES: ¿QUÉ LES OCURRE A LAS PROTAGONISTAS DESOBEDIENTES”
La Ratita Presumida nos permite conectar con otras protagonistas femeninas presentes en los cuentos y en los mensajes que han recibido.
Como explica Ana Cristina Herreros, filóloga y especialista en literatura tradicional, escritora, editora, narradora oral:
“El cuento pretende advertir a las niñas de que es aconsejable que los ratones no se casen con los gatos, pues ¡todo ratón sabe que los gatos se comen a los ratones! El cuento pone en valor la importante decisión de las mujeres en elegir hombres que las traten bien”.
Por lo tanto, la intención del cuento da capacidad de agencia a las mujeres pero únicamente en esta cuestión y no en el resto de ámbitos donde pueden ser independientes.
¿Cómo devoran los monstruos o animales de los cuentos a las niñas desobedientes?
¿Qué pasa con las niñas rebeldes, soberbias, tozudas, zánganas o demasiado exigentes?
En muchos cuentos acaban en la cama con una serpiente gigante, un cerdo, un lobo, un gato. De hecho, el cuento de la “niña o mujer desobediente” es muy recurrente en la literatura de transmisión oral de todo el mundo y ha dado lugar a diferentes variaciones sobre el tema:
La joven abandona el pueblo, desobedece los consejos, entra en el bosque, se encuentra un ser indómito, fuerte, viril, preparado para asaltarla y devorarla, como Caperucita.
De la misma forma que la niña demasiado exigente, la niña difícil, que no admite a ningún hombre por marido, acostumbra a acabar emparejada con un ser animalesco, como le sucede a Ratita Presumida.
Los cuentos con moraleja instan a las mujeres a la obediencia y al acato del sistema establecido. La sociedad ha hecho grandes esfuerzos para constreñirlas en rígidos papeles que anulan nuestra libertad a vivir la vida que deseamos. Nos han enseñado a avergonzarnos de nuestros propios deseos. Así, se nos ha socializado para adaptarnos a unos mandatos de género que ponen en el centro el complacer a los demás. Las mujeres que consiguen vivir para ellas, cumplir sus deseos, se tachan de “malas”.
El anhelo aparece cuando una se da cuenta de que ha dedicado mucho tiempo a complacer a los demás y demasiado poco tiempo a la propia vida, a sus verdaderos sueños.
Y este debe ser el nuevo reto: poder cumplir nuestros sueños al margen de los estereotipos de género para ser dueñas de nuestro propio cuento.









